Artículo de opinión de José Fernando Martínez, «Charly».
Habían pasado 20 años desde que Doña Antonia se licenció y comenzó a ejercer de médico y matrona. Durante este tiempo, había reunido una biblioteca de varios miles de volúmenes en los que había mucha medicina, farmacia y humanidades; la mayoría de los cuales había devorado sin compasión y los llevaba grabados en su descomunal memoria. Era muy buena trayendo niños al mundo, pero era mejor dando diagnósticos y tratando enfermedades. Estaba suscrita a revistas científicas alemanas, inglesas y francesas. Eran idiomas que, aunque no hablaba porque no le hacía falta, leía y traducía sin el menor esfuerzo. Tenía un Gran Danés amaestrado que le hacía los recados. Escribía en un papel el encargo y el perro llevaba la cesta con él metido hasta la carnicería y allí se lo preparaban. Además tenía una urraca que hablaba por los codos y se dedicaba a hacer desaparecer todo lo que brillaba por la casa. Un día encontraron su escondite y aquello parecía el tesoro de William Kidd. Mi abuelo, uno de sus dos hijos, tenía una carpintería industrial que le iba muy bien. En fin, la vida sonreía a la familia.
Fue en estas circunstancias cuando ocurrió una de las anécdotas, que solía contarme mi padre, sobre dos mulas que le regalaron y con las que no sabía qué hacer.
En el pueblo de al lado había un señor muy adinerado que sufría unos terribles dolores de barriga. Después de recorrer los mejores hospitales y especialistas de España, estuvo en París, donde le hicieron toda clase de pruebas, a cual más extravagante, y algunas extras que no menciono por pudor. Y algo parecido le pasó en Londres, donde además de pagar un carísimo intérprete, se dejó una gran fortuna en especialistas y hoteles.
De vuelta a España, y con sus dolores sin resolver, tuvo la suerte de tropezar con un paisano de La Partera que había ido a comprarle unas mulas; el cual, percatándose de la cara de dolor que este tenía, le recomendó que visitara a una señora de su pueblo que tenía fama de acertar.
De perdidos al río, se lo comentó a su médico y decidieron ir los dos con el fin de que el médico supervisara lo que le diagnosticara, ya que no se fiaban de una mujer. El médico, en particular, tenía un enorme prejuicio al respecto, y no dudó en llamarla bruja o curandera. “Esa mujer es solo una partera de pueblo, ¿qué va a saber esa de medicina?” le dijo a su cliente.
Cuando entraron a la sala donde atendía visita mi bisabuela, se quedó ésta mirando a la cara del señor de los dolores de barriga y le dijo que se afeitase el bigote y así se le quitaría el eterno dolor que llevaba escrito en el ceño. A lo que el médico, a punto de reventar de ira por su indignación, empezó a despotricar y maldecir sobre curanderas sin estudios y otras sandeces. Entonces La Partera, que tenía un genio de armas tomar, cogió su título de la Universidad de Valencia, que estaba enmarcado, pero sin cristal, y se lo acercó sujetándolo con ambas manos a unos diez centímetros de su nariz y le dijo: “Lea”. Lo cual parece ser que hizo. “¿Ha terminado de leer?” Y sin esperar al sí, se lo estampó en la cabeza atravesándolo hasta dejar el marco entre sus brazos. Así es como se perdió para siempre su título. De no haberlo hecho ese día, lo habría quemado años después (ya contaré por qué en otros capítulos).
El señor de los dolores, por pura desesperación, le hizo caso y le desaparecieron para siempre los dolores de barriga. La Partera sabía que el tinte que usaba para el bigote era tremendamente tóxico y al comer parte de éste se mezclaba con la comida y le provocaba un dolor intenso.
Días después, y en agradecimiento, le regaló dos mulas. Como no sabía qué hacer con ellas, se las regaló a su vez a su amigo farmacéutico, al cual le debemos la poca memoria que ha sobrevivido de ella.
Puedes volver a leer La Partera (I)
.






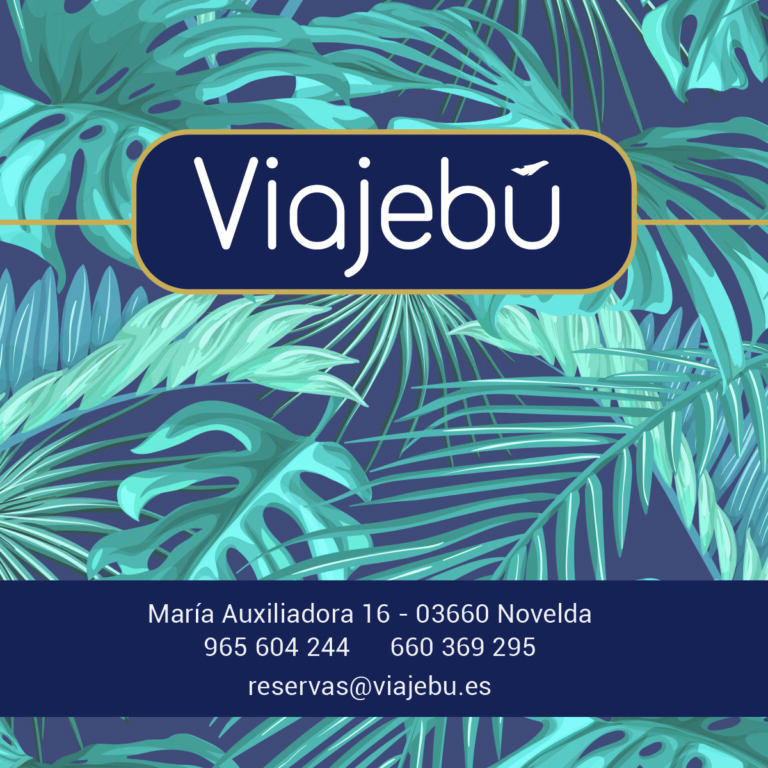









5 respuestas
Quiero Más
Paciencia, que hay que montarlos. Un beso, Pepi.
Seguramente tú bisabuela fue una de las primeras mujeres con un título universitario en España ( y seguro que no había muchas más en el resto de Europa). Eso ya es sorprendente, pero lo es muchísimo más su motivación para estudiar, su capacidad para aprender tres lenguas extranjeras sola, su increíble diagnóstico sobre tinte del bigote y su reacción ante la soberbia del médico. Vaya historia!! Gracias por compartirla.
Me has dejado con ganas de saber más, son relatos por entregas.
Seguiré atento a próximas publicaciones. Gracias por compartir estas historias.
Aunque existen personas que se dicen «herramientas de Dios» como curanderos, para engañar a los incautos, pues nada saben de anatomía ni menos aún, de medicina o farmacia, ni tienen dicho privilegio divino. No obstante, recuerdo un caso que me contó más de una vez mi madre y que le sucedió a ella. Ahora tendría 109 años y siendo joven, hará unos 100 años, se le torció un tobillo y fue con mi abuelo a ver a un cabrero vecino. Este le untó una venda con vino natural que se hacía por allí, en la provincia de Burgos. Todos los días, ella en casa se soltaba la venda y se untaba con nuevo vino. Hasta que decidió cambiar de venda, pues estaba muy negra por el vino. No hubo manera de conciliar el dolor con la nueva venda y el vino. Ni aflojando por aquí, ni apretando por allá. Hasta que mi abuelo le dijo: «Ponte la que llevabas». Con otra pasada de vino en la venda inicial, problema resuelto. Y que cada cual saque su conclusión a este caso.