El pan nuestro
Pese a que ando con el runner’s blue (una especie de tristeza del ánimo que invade los corredores en ciertos periodos, H. Murakami) y un tirón en el femoral, decidí salir a correr hoy a ver como amanece. Al sentir el aire fresco en mis pulmones, he comenzado a encontrarme mejor. Le he dado al play del MP3 y me he puesto a correr a ritmo de Street Fighting Man de los Rolling cuando me he cruzado con un perro (no era andaluz, estilo Buñuel y Dalí); y, por un misterio de asociación rara, carente de toda lógica, o porque olía a tierra mojada, me he acordado de mi bisabuelo, el Pequeñito, el Padre (así le apodaban todos, incluso los que no eran de su familia: era como un padre para quienes lo conocieron). Juegos de escondite que la memoria nos descubre cuando menos lo esperamos. Como si de pronto te salieran hormigas de la palma de la mano.
Me cuentan mis padres que solía pasear con mi bisabuelo, cogido de su mano, casi colgado de ella y le contaba con gran entusiasmo y sin sintaxis cosas ininteligibles: verborrea infantil y surrealista de la que no entienden los mayores, cosa que a él de daba igual y a mí también. ¿Quién necesita la lógica del discurso cuando se es feliz? Él solo asentía y sonreía y se reía de ver a un renacuajo que no se callaba ni debajo del agua y yo miraba absorto la sombra que proyectábamos en el suelo (esas formas cambiantes y misteriosas que nos perseguían) al tiempo que desfrutaba del arrobamiento que tienen los niños cuando son argonautas de sus cosmos.
Con el paso de los años supe que el Padre fue tan humilde que solo se tomó ochenta quintos de cerveza y ochenta bolsas de papas en toda su vida, divididas entre los dos únicos días anuales que descansaba de la panadería. También era excesivamente prudente: a los noventa años no quiso subir al Kontiki de Alicante: “No vaya a ser que lo que no ha pasado en noventa años pase hoy.” Había sido panadero durante la guerra y la posguerra; una bendición para la familia de mi padre y algunos vecinos. Quizás de ahí saliera que todos le llamaran padre. A precio de pan por historia acumuló los relatos de los muchos hombres pobres que acudieron a pedirle pan a lo largo de los años. Nunca sabremos cuánto pan repartió, ni cuántas historias escuchó. Les decía: “De acuerdo, te doy un pan pero a cambio me gustaría saber la historia de tu vida, cómo has llegado a este estado de necesidad.”. Escuchaba sus vidas leídas directamente de la memoria de sus protagonistas y les pagaba con pan por poder escuchar aquellas realidades que superaban toda ficción.
Algunos novelistas o escritores de guiones quisieran tener una cantera de historias como las que recopiló el Padre a lo largo de su vida de noches de obrador y somnolientos días. ¿Dónde habrán ido a parar esas historias? ¡Quién pudiera recuperarlas!
Menudo revuelo monté el día que murió. Con apenas cuatro años, me puse a preguntar por él en voz alta detrás del séquito funerario. “¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre?”, repetía, mientras se escuchaban sollozos y lamentos en crescendo, como un viento de invierno tras una ventana. Yo solo me quería ir a pasear cogido de su mano y contarle más aventuras.
Pensaba en esto cuando miraba mi sombra, la misma que un día estuvo unida a la del Padre, y ahora recorría por el suelo, la que algún día perderé. Y de su contemplación se me ha ocurrido una sencilla metáfora de la vida: entregamos nuestra actuación en el teatro del mundo, nuestra novela, sus líneas de palabras forjadas por nuestros días, a cambio de un pan. Un pan solo Dios sabe de qué está hecho.







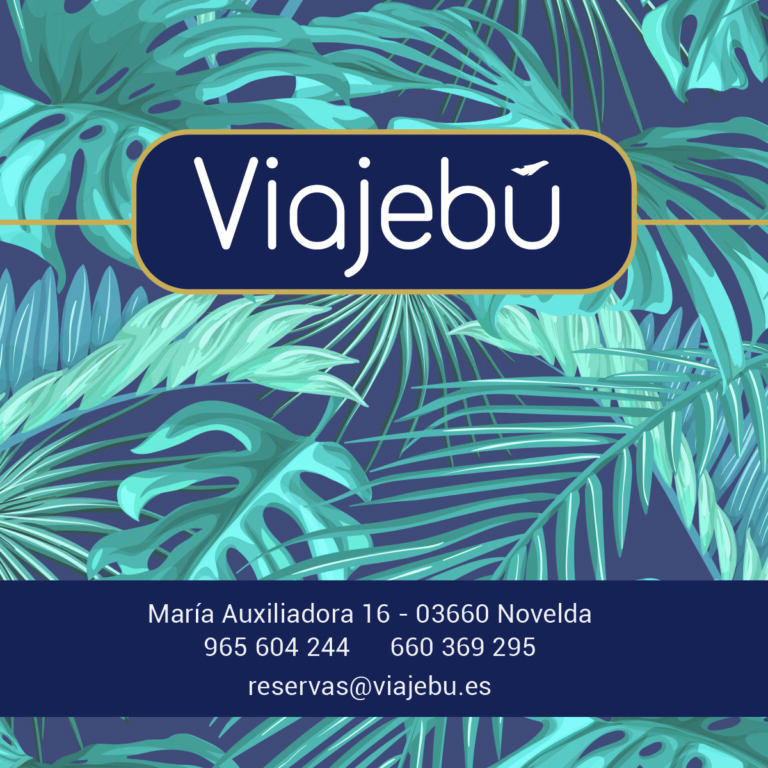









9 respuestas
Efectivamente amigo Charly, no puede negar usted su condición de fotógrafo incluso cuando escribe.
Su relato me recuerda uno de esos retratos fotográficos de corte costumbrista en blanco y negro que pululan entre el polvo de lo cajones y que nos muestra la imagen de algún antepasado familiar de antaño que permanece vivo en nuestra memoria y cuya contemplación nos sirve todavía para rememorar nuesto arraigo familiar y para vincularnos a un pasado de felices recuerdos que ya no volverá.
Es obvio que se siente orgulloso de haber podido conocer a su bisabuelo en vida. Yo también tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela materna y aun recuerdo la imagen de una venerable anciana vestida de luto peremne rezando el rosario todos las mañanas detrás de la persiana.Esas vivencias nunca se olvidan.
Su bisabuelo, tal y como lo retrata en palabras, podría hoy ser un cuentacuentos viviente, un hombre curtido en la recopilación de las historias vivas de la gente,impregnado de esa sabiduría popular mundana que le otorgó sin lugar a dudas notables virtudes como la prudencia.Seguramente sería uno de esos hombres que sin necesidad de ir a la escuela atesoraba una inmensa cultura popular escuchando a la gente con enorme paciencia como se aprenden las cosas que de verdad importan en la vida.
Y todo a cambio de algo tan simple ,pero al mismo tiempo tan importante como un pan.un alimento básico para la supervivencia,quizás una necesidad incuestionable y un lujo para muchos en aquellos tiempos de la posguerra y sin llegar a tener nunca conciencia alguna de lo que significaría después el pan en el IPC.
Quizás amigo Charly sin darse cuenta usted haya seguido la tradición familiar de alguna manera,tambien escucha diariamente a sus alumnos,sus historias vitales y sus necesidades en la escuela y a cambio les ofrece el pan nuestro de cada día , hecho de la ilusión por aprender y por hacerles comprender la necesidad de forjarse un porvenir a través de la formación. Seguro que cuando escucha a esos jóvenes en clase su bisabuelo sigue ahí a través de su biznieto aprendiendo innumerables historias.
Un cordial saludo
Muchas gracias, Observatore, por su comentario. Me alegra que le gustara.
Para mi bisabuelo, que nunca iba al cine o al teatro ni a ninguna otra parte que no fuera el obrador y poco más, escuchar estas historias le produciría una especie de catarsis que habría creado en él la sabiduría y prudencia que se desprendían de aquellas historias.
Como bien dices, para practicar la empatía con mis alumnos, hay que aprender a escucharlos. Tanto lo que dicen como lo que dan a entender. Pero sobre todo, hay que arrimar la oreja al corazón. No es fácil, ni siempre estamos preparados, pero se intenta.
Un cordial saludo.
Charly
Muchas gracias, José Penalva, por su comentario. Espero lo hayas disfrutado. Te tuteo porque eres amigo de mi padre Antonio Martínez Sarrías. Perdón si te sabe mal.
Cuando has empezado diciendo “Charly, suerte tuviste” me he acordado de la canción de Le Llamaban Charly de Santa Bárbara, que empezaba de la misma manera pero al revés (“Tuviste suerte…”).
Bromas a parte, estoy de acuerdo que hay un conflicto entre la independencia de los componentes de la familia y lo que su miembros esperan del amor de los demás. Las ataduras familiares no son fáciles para quienes se sienten esclavos de la dependencia ni para los que esperan más de lo que reciben.
Lo que más nos aleja de nuestros hijos es pensar que los poseemos. Tienen que vivir sus vidas, nosotros no lo podemos hacerlo por ellos Deben aprender a asumir sus responsabilidades, no podemos esperar que sean lo que no pudimos ser ni cosas parecidas. Si necesitas poseer a una persona o no se comporta de la manera que esperábamos de ella, le estamos otorgando el poder de controlar nuestras emociones y podemos sufrir. Y este sufrimiento será siempre inútil. En otras palabras: el amor se da, no se toma. Si quieres tomar su amor no lo encontrarás. Si les das amor, te devolverán amor. Esto que se dice muy pronto, pero es muy complejo. Aunque para algunos es muy simple: los abuelos más felices que conozco dan sin esperar nada y reciben mucho.
Charly, suerte tuviste de ir colgado de tu bisabuelo, algunos no pudimos conocer ni a los abuelos que hubiesen sido más cercanos, fue una suerte estar con aquella persona entrañable y sencilla que vivían la vida para sus familias, que eran todo lo que tenían, sin modernidades. Mi madre que todavía la tengo es bisabuela cinco veces, y un día a la semana se le cuelgan todos al mismo tiempo y tengo que poner orden para evitar que esa especie a extinguir se nos vaya como le paso a tu bisabuelo y los más pequeños pregunten lo mismo que preguntabas tú ¿ Donde está? .
Los hijos que ahora empiezan a tener 15 años ya no se cuelgan ni de sus padres, vuelan y se olvidan hasta de sus progenitores, no tienen tiempo, los fines de semana entran a las 8 de la mañana a dormir cuando los padres se levantan, ( El progreso ha llegado )
Ahora no se pueden entregar panes ni peces a cambio de relación humana, se te queda el cesto lleno, sin poder repartir ni uno, no encuentras a ningún comensal. las residencias de hoy ya se encargan de que no haya reparto generoso y desinteresado, porque los repartidores de esa generosidad a cambio de nada, padres, abuelos y no digo ya los bisabuelos el estado de bienestar se ha encargado de ellos, por tanto Charly creo que tu también te estás haciendo viejo, cuídate.
Un abrazo
Charly, el amor es desinteresado, el interesado es otra cosa, a los hijos se les quiere en cualquier circunstancia, y nosotros los padres debemos ser su apoyo supletorio o añadido, como se le quiera llamar, pero en cualquier caso respetando su propia vida.
En absoluto me sabe mal que digas que tu padre es amigo mío, es más que eso, siempre lo he admirado por que en momentos en que yo, como todos los mortales, he tenido algún día malo, tu padre con ese carácter alegre y sencillo que siempre le ha desbordado, le ha permitido con su destreza allanar mis tristezas, por ello dile a tu padre ¡¡ Antonio pórtate bien, tienes que ser mas serio que te conozco, auque se que todavía estas en edad de merecer!!
Un fuerte abrazo a los dos.
Los recuerdos son la memoria del alma.
“En el alma hay una fuerza, un impulso, una nostalgia, una añoranza de cosas que no sabemos definir, pero que sentimos” Platón
“Lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido”. Isabel Allende
Incluso los malos recuerdos sirven para transitar el presente y forjar el futuro.
Una parte del Padre sigue viviendo en ti gracias a tus recuerdos, que suelen aparecer, precisamente en esos momentos que defines tan bien con el “runner’s blue”.
Muchas gracias, Alicia, por tu estupendo comentario y las citas. De hecho hay algo de Platón en lo que se refiere a las sombras.
Para mí la sombra es como una foto que se mueve y nos persigue y tiene su historia ignorada. Lo que llamamos fotograma en fotografía no es mas que el registro de las sombra sobre una superficie sensible. Lo cual puede llegar a ser muy alegórico y revelador como signo o como huella. Al igual que la huella de amor que dejaron nuestros antecesores.
Disfruta de este día. Un cordial saludo.
José Fernando.
Es sorprendente comprobar cómo un olor o un sabor te puede transportar a otros tiempos y lugares.
Al leer tu artículo he vuelto a casa de mis abuelos y no sé por qué, he vuelto a ver y a oler el molinillo de café.
Mis abuelos vivían enfrente de un horno (no panadería). Recuerdo el golpe de calor y humedad que sentías cuando entrabas en él un día frío de invierno…recuerdo tantas cosas…
Cada día intento repartir un poco de ese pan, que mencionas al final de tu artículo, entre los que me rodean pero a veces creo que la receta que tengo ya no es buena. Charly, ¿podrías darme la receta del pan de tu bisabuelo?…
Sin problemas, Esperanza. Muchas gracias por tu comentario. El pan es el amor. Pero si quieres hacer pan como lo hacía mi bisabuelo necesitas un horno de leña y esta fórmula:
80% de trigo duro.
10% de trigo de fuerza.
10% de trigo de color.
Sal y levadura al gusto.
Y mucho amor que, aunque no se ve, se nota.
Un abrazo
Charly.