Calle Marqués de la Romana
Me llegan trozos de la memoria de Marqués de la Romana como una gran rayuela en la que jugué mi infancia en los años 60, escenario que será para siempre mi calle Nuncajamás. La veo como casillas de un gran juego de la teja en las que al final se alcanza el cielo, La Glorieta, con sus mundos de cine, pipas, templete y azulejos. Pero no voy a hablar aquí del final del juego; antes de llegar allí, teníamos la calle y sus casillas, como la el juego de las cuatro esquinas en su cruce con Ruperto Chapí junto a la bodega de La Palloca. En otras casillas vivían mis amigos: Miguel Ángel, que todos me decían que era un mentirós; nadie comprendió que, en realidad, esto obedecía a una imaginación desbordante, que dejaba a rienda suelta, y con la que construíamos historias de hombres convertidos en saquitos de la uva presos en castillos blancos de la hidroeléctrica. La siguiente casilla era la de Antoñito, cuya abuela Doloretes nos contaba cuentos de dragones de siete cabezas y valientes cortadores de cabezas de dragones. En su televisor de blanco y negro, veíamos “Embrujada” después del telediario; y en su patio enterrábamos trozos de carbón para que se convirtieran en diamantes, pese al riesgo que tocar el techo del Infierno. Cosas de niños, ya se sabe. En la calle Ruperto Chapí aún hoy se puede observar, al fondo, un volcán que nunca entró en erupción. Al final de esta estaba la berea, casilla que siempre estaba en “guerra de espadas”; éstas las hacíamos con las paletas que nos daban en las carpinterías. Casi al principio de esta calle se encontraba la casilla de Luisito el Coleto con su patio lleno de animales y el espeso olor a zapatería. Más allá, de la casilla del horno de Consuelo salían bandejas con perfume a pimientos asados y pan recién horneado.
Teníamos una casilla móvil que se anunciaba a gritos por toda la chiquillería: la arruxaora. Momento en el que se interrumpía cualquier otra encasillada aventura y acudíamos a saltar el chorro del agua. La imagen era un viejo camión rojo rodeado de niños riendo y saltando con los pies llenos de barro de la gran casilla sin asfaltar que, cierto día, se convirtió en trincheras para enterrar los tubos del alcantarillado.
Era raro ver coches, la calle se llenaba del baby boom español y de guas que se cobraron cientos de canicas. De pronto me llega la música de Ray Coniff que salía de la ventana de mi casa al compás de May Poppins y Sonrisas y Lágrimas. Mi patio era la casilla donde tenía un laboratorio de pociones mágicas que nunca resultaron, un criadero de cabuts, una tórtola que me regaló el Coleto y una maleta con tesoros secretos; entre los que figuraba un gorrión seco, bolas de hierro, dinamos y otros objetos para hcer magia y conjuros. No tenía tele pero mi padre tenía muchos libros con muchas ilustraciones y un radio tocadiscos de madera y válvulas del que escuchaba, y cabalgaba a todo volumen con Las Valquirias de Wagner; mucho antes de que las descubriera Copola para su Apocalypse Now. Parecerá raro, pero Vietnam se estaba siendo televisando en esos días.
Recuerdo que era tan pequeño que pensaba que los humanos estábamos huecos por dentro y el alma, ahí metida, era una palma blanca de Domingo de Ramos, aplastada por la comida que se iba a los pies (mi padre solía decir que tenía la comida en los pies). Cada cierto tiempo, se pasaban por casa unos actores que actuaban en el Dehón. Mi padre les prestaba una mesa y otros objetos que les sirviera para el escenario. Un día hubo una gran riada. Escuché que Los Baños se habían inundado. Toda la casa se llenó de café con leche frío sobre el que flotaban cucarachas negras, ésas que siempre se escapaban cuando encendía la luz. En fin, volviendo al tema principal, el juego estaba en la calle y las aventuras imaginarias en el patio. Y las tardes de verano, cuando caía fuego en la calle, me sentaba en el sillón de mi nave espacial, que buscaba tesoros en otros planetas y mantenía heroicas batallas con piratas. Estas aventuras tenían maqueta: una caja de máquina de afeitar de mi padre llena de muñecos de plástico que salían en los tambores de detergente. .
Cosas de niños como les dije. Éstas y otras muchas historias acontecían en Marqués de la Romana, y allí se quedó todo. De vez en cuando me llegan trozos de esta calle a la memoria y el perro de San Roque mueve el rabo.






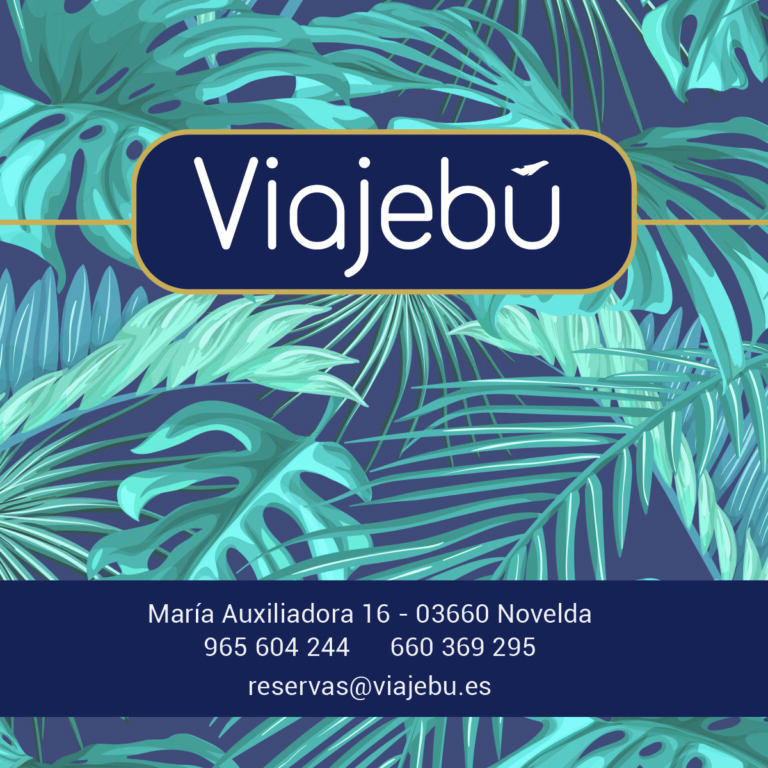









12 respuestas
Cuantos recuerdos vienen a mi mente des guerres a pedraes que feen en los baldios darrere del camp de es flares y saltan darrere del camio del aigua y es peus ples de fanc….
Muchas felicidades: es muy buen relato.
Maravilloso Charly, tu juego de la teja en Marqués de la Romana, repleto de dragones, espadachines y castillos. Qué contaran y qué juego inventarán dentro de 40 años, lo que ahora pasan horas delante de una video consola??
Muy interesante. A mi tambien me encantaba embrujada, ademas no teniamos mucho donde elegir,
Charly, has conseguido llevarme a mi niñez y me has hecho pasar momentos bellos, cuando dices lo de las espadas de madera, recuerdo que mis amigos y yo después de ver una película genial, SCARAMOUCHE, de espadachines, en la carpintería de Belda, en el Barrio del Sagrado Corazón de Jesús también nos hicimos espadas de madera y lo pasábamos genial, y me vienen a la memoria es Nanos i Gegants, sobre todo el que llevaba las gafas de culo de botella que solía llevarlo en “Lindo” el que tiraba los cohetes, que entre la altura de este hombre y aquel cabezón con gafas nos daba miedo a aquellos niños llenos de ilusión por todas las cosas que nos rodeaban.
Charly, un abrazo.
Amigo Charly, eres doble fotógrafo. Por una parte tus fotos nos dejan, para siempre, una realidad de nuestra Novelda. Por otra, tus artículos son otra fotografía, nostágica y cariñosa, de nuestra infancia. Bueno, la de cada uno, pues tu eres más joven que Pepe y que yo.
Todos tenemos esos recuerdos de otra Novelda más cercana y, sobre todo, más de los niños que jugábamos en sus calles.Tengo ya nietos y no pueden disfrutar de la calle como nosotros y no hay mejor patio de recreo que ésta.
Gracias por tus bellos recuerdos.
Llenas nuestras mentes de recuerdos maravillosos. EXCELENTE artículo! Gracias por compartirlo.
bonito Charli. Yo tambien me acuerdo de la calle el carril, donde he pasado mi infancia y momentos imborrables, como mi primera novia, a los 8 años
hola charli no te conozco personalmente pero en varias ocasiones te he oido comentarios sobre la calle GENERAL MARQUES DE LA ROMANA, yo naci en esta calle y concretamente en el n 30,el 30 7 1948, hablamos de la misma calle y de la misma casa no se si tu naciste ahí.
De esa calle y de sus vecinos y de mis amigos de la infancia todo lo que puedo decir es bueno..no bueno, es superior, ya quedan muy pocos pero aun cuando nos vemos no es un saludo lo que nos hacemos es un abrazo de sentimiento de todo lo vivido y compartido y a veces con alguna lagrima de la alegria que sentimos.
Quiero nombrar a DOLORETES, MANUELA,ANTONIA,como a todas las demas familias de la calle pero donde mas roce tenia era aqui, no quiero alargarme mas pues no pararia si me pongo a contar anecdotas de esta calle y de mis vecinos. UN SALUDO
Un texto plagadito de nostalgia, Charly, de la buena, esa que se nos queda en el recuerdo por muchos años que pasen; casi sin advertir que el tiempo ha corrido, que ya nos somos los mismos, ni contamos con los mismos amigos o nos atraen las mismas aficiones… Todo cambia, Charly, en cierto modo, y creo que todo cambio lleva implícita una hermosa y nueva realidad, si tenemos una mirada limpia y optimista hacia lo que nos va llegando. Lo que queda, una vez pasados los años, en el interior de cada uno, son los recuerdos de cosas, personas y lugares que durante una época nos hicieron sentir bien. Y eso es lo importante. Mirar atrás, pero siempre con una sonrisa… con un gesto de agradecimiento.
He notado esto último en tu texto, Charly.
Por eso me ha gustado, y mucho.
Un abrazo.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Si os ha transportado a vuestra infancia en algún momento habrá merecido la pena escribirlo.
Luis, la casa tiene ahora el número 34; pero no sé si ha cambiado en todo este tiempo.
Muy chulo Charly, y sí me siento identificada, porque en la estación crecimos salvajes. Lo que más me ha chocado es lo de los coches. Todavía me pasa que cuando voy de paseo por algunas calles de Novelda que solía transitar caminando, no me acostumbro a no ver ni un hueco en la calle por la cantidad de coches. Y pienso: los niños ya no pueden salirse a la fresca de una noche de verano para sentarse en los barrones a jugar al beso, atrevido o verdad. Y entonces caigo en la cuenta y me digo, nostálgica, las casas tienen aire acondicionado¡
Kisses from London 😉